“Todo esto contribuye a
demostrar hasta qué punto la gente estaba poseída de irrealidades”. Diario del año de la peste, Daniel Defoe
“Todo
el mundo era feliz, porque todo el mundo sabía que las mariposas no pican ni
propagan enfermedades, sino que diseminan el polen que hace que crezcan las
plantas. ¿Qué podría ser más saludable?”
Némesis, Philip Roth
Buenos Aires se siente distópica
estas últimas semanas. Bajo el nuevo lente de la pandemia global de la que
ningún país del planeta parece ser la excepción, la ciudad de avenidas
populosas devuelve hoy imágenes de negocios cerrados, calles por momentos
desérticas con habitantes de guantes y barbijos, empujando carritos colmados de
víveres. En algunos casos la creatividad de la prevención parece alumbrar a
seres con cabezas bradburyanas paseando perros nerviosos por veredas donde la
distancia entre unos y otros se ha vuelto la justa medida de salud y
enfermedad.
En siglos anteriores la llegada de
una peste ponía en escena el castigo divino a causa de los pecados de los
hombres o de una co-responsabilidad en el dolor padecido. Aún hoy dicha
creencia persiste o se trastoca en teorías conspirativas donde agentes de ejecución
ensayarían un modelo de control al modo del panóptico de Foucault. En épocas
actuales, la tecnología como nuevo mito de expiación ha surgido con las objeciones en la implementación de la red 5G. Habría que
hacer un inciso aquí para decir que desde varias décadas atrás estamos en
contacto con radiación electromagnética, y si bien no hay documentos
científicos concluyentes que desdeñen por completo el uso de esta incipiente
red, no deberían descartarse potenciales consecuencias adversas sobre el hombre
y su ambiente. No obstante, la explicación del origen del Covid-19 a expensas
del 5G ha sido rehuida por la comunidad científica, así como el absurdo de una
creación biotecnológica de laboratorio.
Las diferentes teorías sobre los
virus tienen mucho que decirnos. Las nuevas definiciones de estos patógenos introducen
diversas consideraciones acerca de su origen. Los virus están presentes en
nuestro planeta hace millones de años, el estudio de su genoma y la capacidad
de mutar han presentado a los biólogos no poca complejidad para detectarlos y
aislarlos. Una línea de estudio explicaría su evolución a partir de organismos
celulares. Es decir, en un pasado lejano, podrían haber sido organismos
celulares dentro de otras células. En consecuencia, formarían parte del cuarto
dominio de seres vivos junto a bacterias, arqueas y eucariotas. Sin embargo,
dicha aseveración contradice el criterio científico consensuado pues estos
agentes infecciosos no poseen metabolismo propio ni engranaje molecular. Vale
decir, necesitan parasitar otro organismo para replicarse. Otras teorías, en
cambio, los postularían como entes genéticos independientes.
Lo cierto es que cada día nuevas
secuencias virales aparecen. Su plástica destreza consiste en cambiar y ampliar
una heterogénea escala de huéspedes a infectar. En otros términos, su
competencia principal radica en su capacidad de adaptación.
De todas maneras, lo más importante
con lo que tendremos que lidiar por estos tiempos y el porvenir será la crisis
existencial que nos dejará el confinamiento, y la salida de nuevo al mundo. El
dramatismo de los episodios expuestos por los medios se ve reflejado en los
enfermos que aislados por sus Estados en cumplimiento de un razonable protocolo
mueren en soledad, sin haber visto por última vez a sus afectos. Esta es la
foto más desoladora de todas, de la que nadie aspiraría a formar parte. Pero
también queda planteada la incertidumbre acerca de las relaciones económicas que
podrían surgir a partir de este golpe al núcleo mismo del capitalismo en su dinámica
más intrínseca.
No quedarán fuera de la reflexión las
degradaciones que impondrá el miedo pues ¿qué nuevos prejuicios se estarán
gestando ahora mismo ante la presencia de un otro? ¿Cómo funcionarán los mecanismos de la paranoia frente a la
idea de que la cercanía es peligrosa? Las fosas comunes en Nueva York y el
apilamiento de cadáveres en Ecuador nos sitúan en territorios de pesadilla.
La acusación sobre el cuerpo de los
enfermos o la delación de vecinos a farmacéuticos y médicos en edificios de la
ciudad de Buenos Aires, si bien constituye la excepción, impone una mirada
atenta a estos desbordes de mezquindad que conducen invariablemente a la
estigmatización.
Como siempre la literatura en su
registro de lo humano ofrece, a estas generaciones que no experimentamos antes
episodios de tal magnitud, crónicas de la vida durante y después de una plaga. Seguramente,
nuevas obras han comenzado a escribirse en todo el mundo en este mismo instante
para acompañar a esas otras ya consagradas que
nombraremos a continuación. Repasemos algunas.
Por estos días se nombran títulos
como La peste (1947), el célebre
libro de Camus quien abre su texto con una cita de Defoe que en su Diario del año de la peste (1722)
impacta por su actualidad. El relato de Defoe funciona como una recopilación
histórica en clave de memorias falsas de los episodios londinenses durante
1664/1665. La variedad de géneros, noticias curiosas, conversaciones con
médicos, etc., dan cuenta del impacto de una plaga en colectivos aferrados al
pensamiento medieval. En Ensayo sobre la
ceguera (1995), Saramago realiza un excepcional lienzo sobre la condición
humana. Los personajes no tienen nombre, y el primitivismo de sus acciones resulta
una lúcida descripción de las sociedades sometidas a extremos.
El Decamerón
de Boccaccio es un delicioso examen de la pandemia que no escapa al humor, la
ironía y el erotismo. No debiéramos olvidarnos del genio eterno de Poe con su
texto La máscara de la muerte roja
(1842), el clásico de Sófocles Edipo rey
(429 a. C.)[1]
o el moderno Apocalipsis (1978) paranormal
y gripal de Stephen King. Podemos sumar a la lista Galápagos de Kurt Vonnegut (1985) donde el
crepúsculo de la humanidad es narrado por un fantasma, el relato de Jack London,
La peste escarlata (1912), Los ojos de la oscuridad (1981), un best seller que menciona a la ciudad de
Wuhan, y finalmente, Némesis (2010) de
Philip Roth en la me gustaría detenerme.
Esta obra transcurre en el verano
de 1944 durante la epidemia de poliomielitis en los Estados Unidos, y sigue la
historia de Bucky Castor, un atleta y profesor de Educación Física de un centro
de verano para niños. Conforme sus alumnos van siendo estragados por la
enfermedad el protagonista se debate entre la culpa y el destino al tiempo que
se interroga acerca del origen del mal, la creación divina y las fuerzas
inevitables de la naturaleza. La sociedad de Némesis colapsa no solo por la
enfermedad, sino por la ansiedad y el miedo ante una peste cuyos modos de
transmisión son ignorados, y esta incertidumbre los lanza a supersticiones que
los conducen a un patrullaje sanitario peligroso.
Quizá la sustancia de todas estas
obras resida en su capacidad de esbozar el espejo que nos confronta como
especie a nuestras glorias y miserias. Días atrás las noticias de la
disminución en la polución y el alivio que las cuarentenas representan para el
planeta, por el descenso de la frenética actividad humana, apelan a quien tenga
buen oído a replantearse los modos de producción que afectan el medioambiente. Cada
año mueren millones de personas debido al
cambio climático, en todas sus versiones, y la economía no escapa a esta esfera.
La actual crisis nos permitirá a través del dolor una apertura a otras
posibilidades de vida más equitativas y saludables.
Viendo en distintos lugares del
mundo cómo los animales salen a explorar cuando el hombre se retira volvemos a
encontrarnos frente a uno de los principios básicos de la naturaleza
como un sistema viviente que se autodepura cuando su estabilidad está en
riesgo.
Tal vez no haya que encerrar el misterio de Dios bajo un
concepto humano, limitarlo a los cánones de la religión o el culto. Quizá
podemos pensarlo desde una visión más ecuménica que incluya la libertad de
sostener la fe personal unida a una perspectiva integrada al universo, y sus
leyes, a la naturaleza y su sabiduría. Las flores de los cactus seguirán
floreciendo durante abril, aunque las miremos desde otros balcones. La
naturaleza a veces no espera.
A los 29 días de
cuarentena total y obligatoria, desde el sur del Sur escribe Adriana Greco
TAMBIÉN PUEDEN LEER ESTA NOTA EN SU PUBLICACIÓN ORIGINAL Y OTRAS COLABORACIONES DE LA AUTORA EN REVISTA NUEVE MUSAS
SECCIÓN DEDICADA A LOS POST EN NUEVE MUSAS EN ESTE BLOG

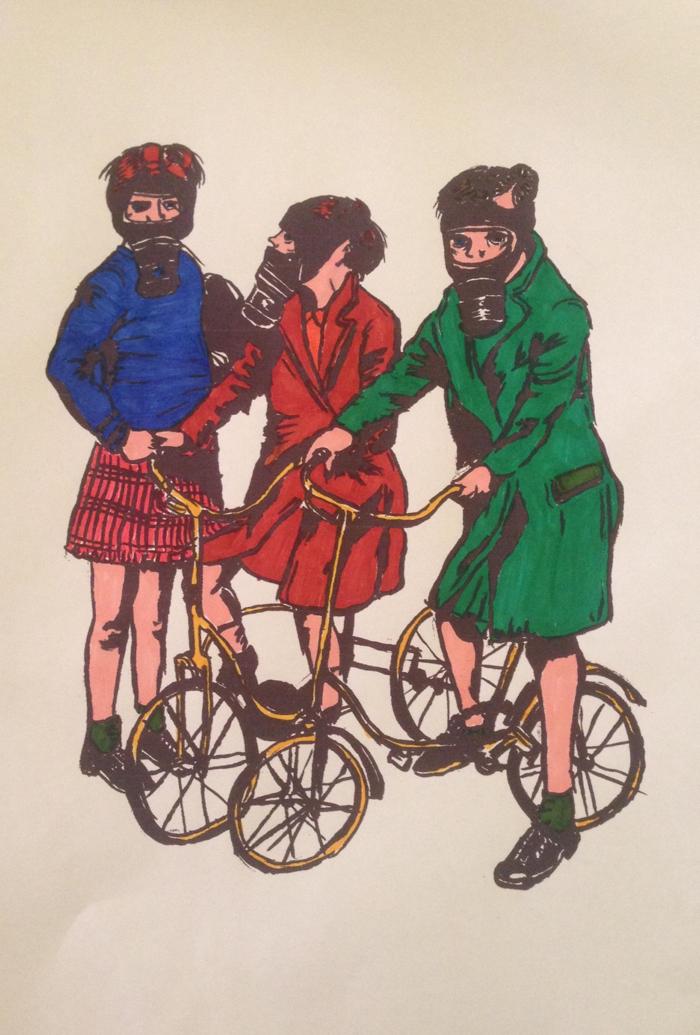
Comentarios
Publicar un comentario
Esperamos tu comentario